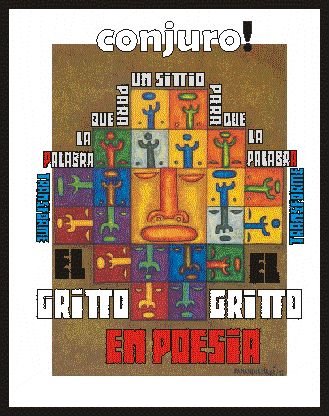Bastó una mueca mínima e intensa para hacer pedazos el insostenible protocolo de aquella mañana. Nadie más pudo distinguirlo pero miró el suelo un instante pequeño, incalculable. Encerraba en el gesto un caudal de dolores que acudía vertiginoso a la garganta, a los ojos, a las lágrimas.
Se aferró, aún recto, inmóvil, al metal frío que escondía tras sus manos morenas.
No pudo olvidar la música libre, indómita, en los suburbios de New Orleáns; ni la admiración bohemia a aquél anciano de sonrisa infinita en la dentadura ausente; ni el vinilo de pasiones cadenciosas, en aquellos tiempos en los que la estrategia solo servía para pescar los amores furtivos; ni las noches de estrellas –esas sí que lo eran, estrellas de brillo propio, inmensas, inasibles, deslumbrantes- difusas entre el pesado humo de tabaco en el ambiente.
Jamás imaginó así este uniforme que ahora lo asfixiaba, rodeándole el cuello, las emociones, impregnándose en la piel como una llaga, como un ardor afiebrado en el desierto, marcándole a fuego la muerte repetida. Era incalculable esa muerte en los rincones, bajo la tierra, en el horizonte distante –falso espejismo de luto ilusionado- , en el cielo cada vez más rojo, y por todos lados la palabra que la nombra y su aullido repetido en un éxtasis furioso que insiste en llamarla hasta hacerla ajena, hasta hacerla aire, hasta hacerla todo -o nada - en este mundo. Y sin embargo, allí estaba, tan irreal, la muerte –impiadosa- con ese silencio de ferocidad nauseabunda, con esa presencia del abandono gris, insensible, cruel.
En ese escenario lúgubre, sombrío como una prisión, él y su música atrapados en la ropa húmeda, insoportable como cárcel y mortaja.
¿Qué había sido del jazz, de la nostalgia contagiosa que incita a los dedos a marcar el ritmo contra lo primero que se ponga por delante? ¿Qué había sido de la mirada esquiva como toda pena, de los vapores del alcohol como todo consuelo? ¿Y si era cierto? ¿Y si realmente era un traidor, incapaz de la inocencia ante tanto crimen? ¿Era, verdaderamente, una traición haber escogido este llanto para su música entre tantos lamentos posibles?
Había sido una decisión difícil; pensó en el dinero, en el futuro, en hacerse un nombre. El ejército ofrecía una elegancia convincente, un porvenir tangible, una tranquilidad afortunada que todavía no parecía tan atroz. Prometió no tocar un arma, no olvidar a sus compañeros de la pobreza en los suburbios. Juró patriotismo con desdén. Y, sin embargo, aquí estaba, en esta mañana iluminada de un sol cínico, aturdido por la rutina de tocar la misma melodía, otra vez, infinitas veces, ante un público despiadado, incapaz de oírle, ahogado en sus silencios, en sus dolores.
Y la boca incómoda, raspada hasta el hartazgo por el mismo rito, y ese sonido que ocultaba un dolor intenso que presionaba y presionaba los labios, con un torrente de sangre y grito contenido que tejía ampollas con el beso al metal del instrumento.
Tal vez un poco por desesperación y un poco por ambición, él había terminado en ese escenario de prados verdes, silentes, hastiado de cruces y despedidas. Abandonado a la voluntad ajena, seguía ahí, como un adorno más de un ritual de fantasmas y mutilados. Amigos, compañeros, enemigos, hijos, hermanos, viudas; algunos voluntarios, otros involuntarios, todos protagonistas de la liturgia funesta del poder más insaciable. ¿Cuántas veces había tocado esa mañana? ¿cuántas mañanas así, de irremediables funerales, más pequeños, más sencillos, algunos inconclusos otros imposibles, en Basora, en Bagdad, en un pasado impalpable, en Kabul, en un mañana inevitable, en Sarajevo, en Beirut, aquí en New Orleáns, en la nada, en las ruinas de la humanidad? ¿Cuántas veces más?
Divisó el brillo de su trompeta compañera, la ciñó, nuevamente, acariciando el helado alivio del bronce fulgoroso.
Levantó, por fin, la mirada. Supo imaginar la bandera estúpidamente doblada: la vio cubierta de heridas y ofensas propias y ajenas, de avaricia asesina, de llanto inconsolable de los niños. Sospechó, con certeza, la alegre indiferencia de los devotos de la riqueza, sus inverosímiles rostros acongojados.
Siempre rígido, con pose de yeso, apuntó la trompeta hacia el cielo en el que nacía -huracanada- otra tormenta.
Ni el viento en furia, ni la lluvia, ni otra de tantas muertes podrían perturbar la gala verde oliva que vestía.
Juntó el aire y los gritos en los pulmones. Se expandió en el espacio la primer nota, viva, penetrante, sentida.
Sopló alargando el sonido hasta hacerlo intolerable.
Tirante, impredecible, la herida ardorosa de la boca explotó derrotada.
Tampoco perdió la postura cuando sintió nacer un surco de líquido rojo desde la comisura de sus labios, que recorrería –pesado- el semblante inmóvil, se deslizaría opacando el bronce de la trompeta y caería en una, en mil gotas hacia un suelo saciado hasta el hartazgo de tanta sangre derramada.