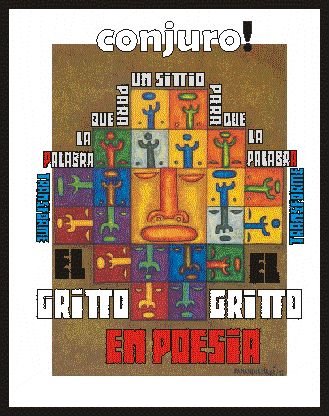- Es la humedad- insistió Watson con la mirada en trance contra los muros
- El crimen es espeluznante. Y le digo que es porque se sigue cometiendo y seguirá siendo aunque usted lo descubra.- El flaco González murmuraba cauteloso desde el rincón más agrio. Temía que alguien los escuchara. De ahí el por qué de sus precauciones: voz baja, vistazos alertas a los costados y un cigarro desfalleciente apretado contra las muelas. Hablaba con pose de obstinada soberbia, como quien conoce un secreto tan obvio y tan exclusivo que se juzga autorizado a despreciar, no sin sorpresa, al resto de la humanidad por no saberlo.
- Yo no estaría tan seguro – se apuró a responder Watson, más por desafiarle la altanería que por alguna fe en resolver el misterio.
- Yo sí- replicó González sin dar lugar a ninguna explicación. Luego calló un instante. Lo suficiente para que pase de largo un hombre de porte recio, que caminaba dando vueltas sin rumbo decidido, como león enjaulado. Después continuó: Este no es un crimen como cualquier otro. En primer lugar, estamos hablando de profesionales, gente muy poderosa que creen saber muy bien lo que hacen. Pero lo peor es que ni siquiera son sólo ellos. El crimen está aquí, rodeándonos, cercándonos – otro hombre bordea la esquina sombría, elude al flaco, que supo enmudecer a tiempo, y se marcha farfullando insultos. González se acerca a Watson y murmura en secreto el final de su discurso: el crimen nos pertenece a usted, a mí. Hasta el hombre más indefenso es el más inocente de los culpables. Fíjese: el delito está impregnado en la pared.
- Yo sí- replicó González sin dar lugar a ninguna explicación. Luego calló un instante. Lo suficiente para que pase de largo un hombre de porte recio, que caminaba dando vueltas sin rumbo decidido, como león enjaulado. Después continuó: Este no es un crimen como cualquier otro. En primer lugar, estamos hablando de profesionales, gente muy poderosa que creen saber muy bien lo que hacen. Pero lo peor es que ni siquiera son sólo ellos. El crimen está aquí, rodeándonos, cercándonos – otro hombre bordea la esquina sombría, elude al flaco, que supo enmudecer a tiempo, y se marcha farfullando insultos. González se acerca a Watson y murmura en secreto el final de su discurso: el crimen nos pertenece a usted, a mí. Hasta el hombre más indefenso es el más inocente de los culpables. Fíjese: el delito está impregnado en la pared.
- La humedad…- porfió Watson, mientras el flaco se hacía sombra entre las sombras del pasillo oscuro. Pensó en gritarle. Se interrumpió cuando pasaron a su lado dos jóvenes, que se injuriaban histriónicos, violentos y cariñosos. Algo se traen entre manos- se figuró Watson.
Las manchas de humedad de aquellas paredes eran, sin duda, el primer indicio, la mejor de las pistas para comenzar a desentrañar este acertijo. Watson lo sospechó aun antes de hablar con el flaco. Ahora, después de la charla, un pensamiento lo patrullaba como cuervo ansioso: en todos estos siglos -confusos-, las conjeturas, enredadas en el tramposo orden del delito, no habían hecho más que repetir- como un espejo contra la luna- infinitamente esa fechoría.
Él se sentía enderezador de entuertos, se sabía héroe fracasado de los suburbios. Le decían Watson, los muchachos, porque cada vez que conocía a alguien, y sus condiciones de vida lo hacían cada vez más frecuente, intentaba acertar su pasado, deducir las causas que lo habían traído hasta allí. Por eso Watson juzgó su tarea imprescindible: ¿quién si no él, entonces, para librarlos de la prisión de no saber?
Se enfrentó, de nuevo, a la humedad. Recorrió el contorno de las manchas con sus manos. Paredes sombrías, diligentemente descuidadas, descascaradas pero firmes. El pensamiento estalló, entonces, en mil hipótesis, en infinitas imágenes. Adivinó en el dibujo de las sombras un acertijo a develar. Imaginó respuestas que se truncaban desde la primera evocación. Cada vez que el ingenio abría una puerta, la laberíntica composición de un espacio obstinado en complicar la cosa cerraba dos.
No había mejor escena para el crimen que este sitio oculto, oscuro, alejado. Tantas víctimas, tantos muertos, tantos olvidos. Tal vez nacieran allí mismo todos los delitos imaginables.
Acarició la humedad. Sintió al tacto el ambiente áspero. Quedó el cosquilleo en la mano, como un eco de la digitación.
Con la mano en la barbilla llegó absorto a su habitación. No notó el zumbido incesante de la lámpara de luz eléctrica en su tenue combate contra la tormentosa opacidad. Caminó unos pasos y sintió emerger de las entrañas de la tierra un vapor agobiante comprimiéndole la garganta contra un verano que no se decidía a morir.
- Yo debería rajarme a la mierda….- como si no hablara con nadie, el porteño, el compañero de cuarto de Watson, dijo su frase de todas las noches de la misma forma que todos los días: acostado en el colchón raído de polillas, con los brazos en la nuca y el cigarrillo haciendo equilibrio entre los labios y dejando caer la ceniza contra su pecho.
- Te queda poco… - dijo Watson entre dientes sin ninguna esperanza de ser oído. Solamente repetía el ritual cotidiano. Ahora, el porteño apagaría contra la pared lo que quedaba del tabaco, se daría vuelta en el colchón y miraría las fotos que los miraban desde la pared. Después repetiría lo mismo.
- Te queda poco… - dijo Watson entre dientes sin ninguna esperanza de ser oído. Solamente repetía el ritual cotidiano. Ahora, el porteño apagaría contra la pared lo que quedaba del tabaco, se daría vuelta en el colchón y miraría las fotos que los miraban desde la pared. Después repetiría lo mismo.
El porteño apagó contra la pared lo que quedaba del tabaco, se dio vuelta en el colchón y miró las fotos que los miraban desde la pared. Después repitió lo mismo:
- Yo debería rajarme a la mierda….
- Yo debería rajarme a la mierda….
Esta vez, Watson cambió la rutina. No se distrajo con una revista ya obsoleta, ni se abandonó a su pensamiento. Esta vez, prendió un cigarrillo y caminó hasta el rincón, mirando de reojo las manchas de la pared. Le preguntó si conocía la historia del manco fugado. El porteño escupió hacia un costado y levantó un hombro. Watson lo tomó como una respuesta afirmativa , que abría la posibilidad del relato. Entonces, sin más, empezó:
- Treinta años le dieron. Tardó veintinueve años y once meses para proyectar su fuga. Dicen que había hecho una obra de arte de ingeniera. Era un complicado sistema de túneles y pasadizos, planeados exclusivamente para escaparse en caso de una persecución- aprovechó la pausa para dar la pitada o la pitada para la pausa. Miro el techo estropeado y continuó-. Cuando lo fueron a buscar para avisarle que podía irse, ya no estaba en la celda. Escupió contra la foto la última bocanada de humo, apagó la colilla con el pie. Dijo que lo encontraron un mes después, muerto, bajo tierra, porque no había podido encontrar la salida. Para todo el mundo, dijo Watson, el manco era un hijo de puta que tuvo el fin que merecía. Para Watson, dijo Watson en tercera persona, un romántico, un verdadero pelotudo que creía que así se salvaba. Como si fuera tan fácil.
- Treinta años le dieron. Tardó veintinueve años y once meses para proyectar su fuga. Dicen que había hecho una obra de arte de ingeniera. Era un complicado sistema de túneles y pasadizos, planeados exclusivamente para escaparse en caso de una persecución- aprovechó la pausa para dar la pitada o la pitada para la pausa. Miro el techo estropeado y continuó-. Cuando lo fueron a buscar para avisarle que podía irse, ya no estaba en la celda. Escupió contra la foto la última bocanada de humo, apagó la colilla con el pie. Dijo que lo encontraron un mes después, muerto, bajo tierra, porque no había podido encontrar la salida. Para todo el mundo, dijo Watson, el manco era un hijo de puta que tuvo el fin que merecía. Para Watson, dijo Watson en tercera persona, un romántico, un verdadero pelotudo que creía que así se salvaba. Como si fuera tan fácil.
El porteño resopló con la nariz y movió la cabeza a ambos lados. Luego miró a un costado y se mordió los labios peligrosamente. Murmuró unas palabras indescifrables y después preguntó:
-¿Y por qué le decían manco?
- Porque era manco – contestó Watson sin ánimos de ironizar-. Si hubiera tenido las dos manos tal vez hubiera tardado la mitad del tiempo en morirse.
- Porque era manco – contestó Watson sin ánimos de ironizar-. Si hubiera tenido las dos manos tal vez hubiera tardado la mitad del tiempo en morirse.
Al porteño le gustó la gracia. Se atrincheró en el colchón endurecido y ya se había dormido cuando Watson volvió a pensar en la humedad.
Debía de ser temprano en la mañana porque Watson se despertó como si así lo fuera. De todos modos, importaba muy poco la vicisitud de los días o el horizonte y sus mudanzas. Watson era Watson y la humedad. La humedad bochornosa que en el aire de ¿febrero? ¿marzo? ¿nunca? tallaba sudores en la piel doliente, insoportable. La humedad que lo obsesionaba hasta el encierro, que lo perseguía en las paredes, que le gritaba en idiomas incomprensibles, que se hacía voz muda en el vapor.
Y aquél día, quizás distinto, notó un breve alivio en forma de brisa fresca. Duró poco. Lo suficiente para alterar la presencia de la cosas. Watson nunca sospechó de esa frágil existencia, a pesar de su obstinada sagacidad. No descubrió la trampa. Cayó en ella, torpe, deslumbrado por la certeza de que la humedad no era un estado inalterable. Existía algo más. Lo sabía, ahora.
Recordaba, ahora, que alguna vez lo supo.
Ella ¿por qué?, decía, qué te puede pasar, casi lagrimeando, convulsionada, en el verano que parecía una burla, la noche estrellada, los restos de la luna, un bolero estúpido.
Watson cuando aun no era Watson sino algún otro nombre de expediente como Juan, Eduardo o Sebastián. Watson cuando aún no existía Watson sino otra persona que el propio Watson no recordaría jamás. Nadie respondía en silencios.
Ella tomaba el pañuelo con frenética pasión de mundo derrumbándose. El puño cerrado hasta el delirio. Decía llorando. Gritaba llorando. Gemía llorando. Clausuraba respuestas con el monólogo de su cuerpo. Watson que no era Watson quiso tocarla, una caricia que apacigüe
gritos, gritos, garganta ruge afrentas contra la noche fresca, aúllan lobos, fauces derretidas en baba espesa, tal vez sangre.
gritos, gritos, garganta ruge afrentas contra la noche fresca, aúllan lobos, fauces derretidas en baba espesa, tal vez sangre.
puño contra el pecho. Más llanto.
Ella se levanta, Watson todavía no es pero ya se despide. De ella, del nombre de expediente, de la noche fresca. Ella se pierde, se dibuja silueta en el vapor parido por las sombras.
Watson, que ha nacido en la despedida, la reconoce, ahora, a la silueta sin llanto, con una quietud tenebrosa, dos ojos grandes carcomiéndole los recuerdos en una mirada imposible de esquivar.
Watson, que ha nacido en la despedida, la reconoce, ahora, a la silueta sin llanto, con una quietud tenebrosa, dos ojos grandes carcomiéndole los recuerdos en una mirada imposible de esquivar.
Watson palpa la sombra en las manchas de la humedad.
Watson lo supo siempre, lo recordó ahora, con la vista puesta en la oscuridad de los muros: hay cosas que no se tapan con pala, arena y cal, no hay aves rapaces ni podredumbre, ni tierra, tierra y tierra que se lleven para siempre la memoria.
Queda el olor nauseabundo aferrado a los pulmones. Queda el aire viciado enrareciéndolo todo.
Queda, peor, la humedad. Y para peor, el recuerdo reciente de una brisa falsa de alivio y frescura, del pequeño instante previo a este crimen, cuando tal vez hubiera algún retorno posible.
Cal
Y después, las palabras. Muchas, distintas, litúrgicas, repetidas, vehementes, verborrágicas. Y Watson no, así no fue, no pasó.
Y después, las palabras. Muchas, distintas, litúrgicas, repetidas, vehementes, verborrágicas. Y Watson no, así no fue, no pasó.
La coartada es insuficiente, pero a Watson no le hablaban, le hablaban a un nombre de expediente como Juan, Eduardo o Sebastián. Y Watson no, así no fue, no pasó.
Cal y arena
Venganza, argumentaban con pasión. Y Watson no. Y el nombre de expediente como Juan, Eduardo o Sebastián, mudo.
Pasión, argumentaban con venganza. Y Watson que no. Y el nombre de expediente como Juan Eduardo Sebastián mudo, hasta sordo. Ausente.
Venganza, argumentaban con pasión. Y Watson no. Y el nombre de expediente como Juan, Eduardo o Sebastián, mudo.
Pasión, argumentaban con venganza. Y Watson que no. Y el nombre de expediente como Juan Eduardo Sebastián mudo, hasta sordo. Ausente.
Cal y arena y arena
Va para largo, el expediente. Los papeles crecen, se reproducen entre verborrágicos y litúrgicos.
Watson ya era sagaz. Antes que eso, desconfiado, previsor. Convencido es imposible. Que no. Otra coartada.
Va para largo, el expediente. Los papeles crecen, se reproducen entre verborrágicos y litúrgicos.
Watson ya era sagaz. Antes que eso, desconfiado, previsor. Convencido es imposible. Que no. Otra coartada.
Cal y arena y arena y araña. Araña que teje quien sabe si trampas, si elucubraciones, si impaciencia, si argumentos, pero teje sabiendo lo que sabe, que tarde o temprano, la tela y su víctima, insecto.
Ocho huellas diminutas sobre el polvo que cubre los expedientes ya olvidados. Para siempre.
Ocho huellas diminutas sobre el polvo que cubre los expedientes ya olvidados. Para siempre.
Ya nadie investiga.
Ni los que con pasión reclamaban venganza llamándola justicia. Esos que señalaban derechos, protocolares, el inciso del punto del artículo que más se le parecía, si los señores del jurado así lo interpretan, a lo que intentaban argumentar. Venganza del hombre civilizado.
Ni los que con pasión reclamaban venganza llamándola justicia. Esos que señalaban derechos, protocolares, el inciso del punto del artículo que más se le parecía, si los señores del jurado así lo interpretan, a lo que intentaban argumentar. Venganza del hombre civilizado.
Ni los funcionarios públicos encargados de velar a sueldo por el argumento, el recuerdo, el pasado, la historia, la verdad que señala la circular sellada y rubricada en la oficina correspondiente.
No, ya nadie investiga. Sólo un sitio tipificado, una signatura topográfica en los archivos más
caóticamente desordenados de la administración pública.
Ahora, Watson detrás de la humedad.
Watson intentaba pensar pero el vapor subía desde el piso, cemento, hasta el cielo, cemento, agriando la garganta, espesando la transpiración. El verano prometía tormenta. Entregaba tormento.
Watson intentaba pensar pero el vapor subía desde el piso, cemento, hasta el cielo, cemento, agriando la garganta, espesando la transpiración. El verano prometía tormenta. Entregaba tormento.
Y un murmullo bestial que se colaba entre el sudor maloliente. Watson sabía perfectamente que venia desde el rincón más oscuro y alejado, al final –o al comienzo, paradoja elemental del círculo, el tiempo, el asesinato y el encierro- de los muros. Cuando ellos llegaron, sorprendieron con la fuerza de lo inimaginable. Parecían salir de un monstruoso inconsciente, donde todos los seños no son más que una desvelada pesadilla. Cuasi hombres. No había palabras. Ni para describirlos, ni para oírles decir. Se comunicaban –o algo así- con golpes, empujones, escupitajos. Obligados a no despegar las narices del suelo, no pudieron más que aceptar –las estrategias de supervivencia individual son, a veces, tan inteligentes como absurdas, tan inútiles como comprensibles- la imposibilidad de mirar o imaginar el horizonte. Y los golpes otra vez. Y mas golpes otra vez. Y, después, uno que se esconde, que junta sábanas colchones cajas basura platos ropa cubiertos libros para inventar una reja precaria. Y el otro lo repite, sin mirarlo, sin saberlo, con gritos guturales y aterradores. Y entre uno y otro, jodidos por igual ante dios y el derecho, una parodia del muro que los crea, de la supervivencia que los mata.
Watson tomaba nota en su libreta, creyendo para sí que era pipa su miserable colilla. Quería retratar el gris avinagrado en el que sospechaba otra pista. Pero nada. Después de todo, si el crimen no estaba claro ¿porque habría de ser sencilla su resolución? O peor aun, ¿sería un crimen con criminal? Es decir, si fuera cierto lo que decía el flaco, ¿podría imaginarse un crimen que nadie o todos cometen?. Y en ese caso ¿que diría la ley, siempre tan presta a caratular, a etiquetar, a señalar con ojos vendados pero con una certeza inaceptable hacia lo que apunta?
En esa misma libreta, la que hallaron más tarde en una de las últimas pesquisas, Watson reconoció que algo iba a ocurrir. Textual: “...hay sonidos que me impacientan. Creo que saben –“son poderosos, saben muy bien lo que hacen”, me dijo el flaco- y si no saben por lo menos sospechan algo de la investigación. Si, es cierto, por ahora no hay avances pero también saben que estoy atento, que los estoy buscando. Y no son sólo los sonidos. También me aturden las presencias extrañas, tal vez porque no pude –y no porque no haya intentado, sino porque su lenguaje me es ajeno y hostil- interrogarlos para descubrir cómo han llegado hasta aquí...”
No hay que ser muy suspicaz para pensar que Watson atribuyó ese fastidio a los cambios que, aunque evidentes, también se hacían imperceptibles por la erosión constante de una rutina que era, a esta altura, inevitable.
En eso andaba Watson, observando los movimientos de hombres que iban y venían a su alrededor, cada vez más frenéticos, en fila, desbordados por su propia ansiedad, como un hormiguero que, deslumbrado ante un alimento putrefacto, libera una carrera sin sentido hacia la nada, donde todo vale para ganar posiciones, y así unas hormigas se trepan aceleradas al lomo de sus pares, desesperadas por pisar antes de ser pisadas; y otras giran absurdas sobre sí, sin poder buscar su porvenir, condenados a colapsar ante la imposible decisión ética de no dejarse llevar por un arrebato que los obligue a masacrarse entre sí sólo por el infame y mezquino, aunque desesperadamente vital, premio de un pedazo de rancho corrompido.
Watson miraba, desconcertado, dejando caer la ceniza del cigarrillo, sin poder leer la pista que se desnudaba a sus ojos. Detenido, ajeno al tiempo, sólo regresó en sí cuando el porteño lo chocó, alborotado, en un impacto que le hizo escabullir la libreta de las manos. El porteño se escapó entre los pasadizos oscuros. Y, como una sombra que lo seguía eternamente rezagada, una corriente de insoportable humedad devolvió a Watson a su primer sopor.
metales que crepitan endemoniados, infernales
y el ambiente que apesta a humo y humedad
metales que crepitan endemoniados, infernales
y el ambiente que apesta a humo y humedad
y gritos y gritos y gritos
cal que se niega a tapar las zanjas del recuerdo y se hace cemento en el cielo cemento en el suelo
y gritos y gritos y gritos
y a lo lejos un estúpido bolero
y las manchas de humedad que crecen crecen crecen crecen hasta hacerse sombra en la noche noche en la sombra porvenir imposible recuerdo intratable
y amenazas que se clausuran en el monologo de su cuerpo trágicamente embellecido ante el brillo mortecino de un farol de plaza de los suburbios
y cal
y gritos amenazas
y cal que clausura amenazas que crecen de la estupidez del bolero
y cal y arena que amenaza clausurar los papeles que crecen y crecen y crecen y crepitan al fuego fuga de un pelotudo como si fuera tan fácil arrancarse el muro del brillo mortecino de la luna del barrio
y cal y gritos y fuego y fuga y arena y arena y arena y araña y el muro el barrio la luna la amenaza se cumple la fauces voraces se cierran en la baba espesa de las paredes y la mancha de humedad
un disparo, legal, no hace falta la cal
cal que se niega a tapar las zanjas del recuerdo y se hace cemento en el cielo cemento en el suelo
y gritos y gritos y gritos
y a lo lejos un estúpido bolero
y las manchas de humedad que crecen crecen crecen crecen hasta hacerse sombra en la noche noche en la sombra porvenir imposible recuerdo intratable
y amenazas que se clausuran en el monologo de su cuerpo trágicamente embellecido ante el brillo mortecino de un farol de plaza de los suburbios
y cal
y gritos amenazas
y cal que clausura amenazas que crecen de la estupidez del bolero
y cal y arena que amenaza clausurar los papeles que crecen y crecen y crecen y crepitan al fuego fuga de un pelotudo como si fuera tan fácil arrancarse el muro del brillo mortecino de la luna del barrio
y cal y gritos y fuego y fuga y arena y arena y arena y araña y el muro el barrio la luna la amenaza se cumple la fauces voraces se cierran en la baba espesa de las paredes y la mancha de humedad
un disparo, legal, no hace falta la cal
Watson lo comprendió cuando el porteño yacía a su costado. Lo comprendió, al ver la sangre filtrarse en las paredes impávidas, hambrientas.
Elemental, quiso decirse. No alcanzó.
Otro disparo, legal. No, tampoco hace falta ni la arena ni la cal. Olvido, tal vez. O una buena coartada.
“Simplemente cumplimos con la Ley y así seguiremos actuando, con la Ley en una mano y la fuerza de la autoridad democrática en la otra; porque nosotros cuidamos de los derechos humanos de las familias, de los decentes, de los que trabajan. Los condenados deben salir de la cárcel con los pies para adelante, cuando Dios se los lleve de este mundo.”, dijo esa misma noche el gobernador -previsible, aburrido y bien peinado; como gusta de observarlo la tan amable audiencia- en cadena pública de radio y televisión.