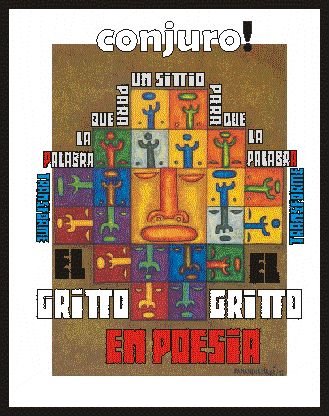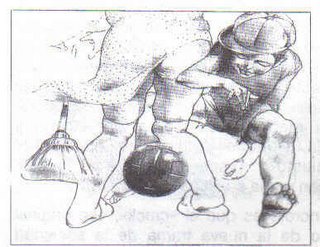Tal vez pensó en eso el presidente, cuando se puso sus gafas y golpeó el documento sobre la mesa del despacho.
Tal vez pensó en las presiones oídas en un idioma oscuro, tan negro como la tinta de la firma que esperaba la ley, como el negocio que permitía esa tinta, como el sillón en el que estaba y que parecía existir sólo para ese negocio.
Negro.
Negro como esa piel curtida a puro viento frío y áspero de quienes iban poner sus manos, sus padecimientos, sus arrugas, sus siglos de dolor, su nostalgia.
Negro como el peor de los lamentos: ese que se esconde detrás de un rostro sin muecas, de risa grave y macabra, de seria y desmesurada ferocidad.
Negro como el silencio solitario del despacho en penumbras.
Negro como el café que todas las mañanas era su única compañía entre estas paredes.
Nunca pensó que el poder fuera tan silencioso, tan ermitaño, tan encerrado. Tal vez sintiera melancolía de una vida que ya nunca podría recordar. ¿Cómo era la gente, esa rutina de lo cotidiano? Era difícil concebirlo desde allí, sentado en un negro sillón, firmando un decreto, tomando decisiones que harían una modificación tal vez imperceptible para las personas, tal vez imperceptible para él, tal vez fundamental para la historia.
Sólo sintió la banda sobre su pecho – todo el peso incalculable de un símbolo de siglos- cuando se sintió incapaz de imaginar las infinitas consecuencias de lo que hacía.
¿Le preocupaban, verdaderamente, las muertes, las vidas, los silencios, los golpes, los susurros, los silencios, las tareas, las miserias, las cesantías, los conflictos, las pasiones, los naufragios, los viajes interminables, las batallas, las mentiras, sus palabras, los acuerdos, los desencuentros, los nacimientos, las locuras, las soledades, los análisis fríos, las riquezas, la espesura desde el fondo de la tierra, el frío, el temporal que sus fallos tal vez desencadenarían?
Un teléfono furioso irrumpió en el silencio de la oficina presidencial.
-No, todavía no. Ya lo termino. Dígales que sólo falta firmar. Sí, sí, sí... que preparen todo. Recibirán la notificación. No, no me pase... buen, bueno, está bien.
Hello Mr. Johnson. Don’t worry, Mr. Johnson. It’s already. Está todo listo. Yes, Mr. Johnson… No, Mr. Johnson. Only the sign.. Yes, Mr. Johnson... Don’t worry.. goodbye, Mr. Johnson...
Negro silencio se apodera de la habitación. Suspiro.
El presidente volvió a tomar el teléfono.
- Señorita, por favor, llame a la prensa.
Del áspero roce de la pluma contra el papel nació una ráfaga que pronto sería vendaval.
***
La Voz de la Nación. Nota de Tapa. Invierno.
EL PRESIDENTE ANUNCIÓ ACUERDOS CON EMPRESAS PETROLERAS
El Presidente firmó ayer importantísimos acuerdos de explotación petroleras con subsidiarias de la empresa United Oil, con el objeto de desarrollar la industria petrolífera y asegurar el aumento de la extracción de “oro negro” de las entrañas de nuestra tierra.
El convenio asciende a 200 millones de dólares y permitirá, de acuerdo con las expresiones del presidente, mejorar los medios de producción de la Empresa Petrolera Nacional y asegurar que el país no dependa de la importación de petróleo. Para ello, a través de la EPN se comprará el petróleo extraído por la United Oil.
“No se pagará en petróleo ni se perderá el dominio del país sobre las áreas que se exploten. Todo el petróleo que se produzca aumentará el volumen de transporte, industrialización y comercialización de EPN”, afirmó el presidente en rueda de prensa.
El titular del ejecutivo enfatizó la importancia del contrato al señalar que el petróleo es lo que “mueve nuestras locomotoras, tractores, y camiones, nuestros buques, aviones y equipos militares. Alimenta a nuestras fábricas, da electricidad a nuestras ciudades y confort a nuestros hogares. Es la savia de la vida nacional, y nos llega casi totalmente de afuera”.
De esta manera, se espera que la EPN costee la exploración de nuevas reservas y las empresas extranjeras, principalmente la United Oil, se encarguen de la extracción y la distribución del importante recurso. “Esta cooperación se realizará a través de EPN y mediante pago exclusivamente en moneda nacional y en dinero extranjero”, explicó el primer mandatario.
“Libraremos la batalla del petróleo con toda la fuerza que tenemos, y con la ayuda de Dios. Ensancharemos la brecha por donde la patria perseguirá, con nuevo empuje, la marcha hacia su glorioso destino”, concluyó el Presidente.
***
Se acomodó el cabello rubio, brillante, como el oro, como su destino de trashumante de fortunas, de explorador de mezquindades. Nómada sediento de minerales. No había mundo ni soledad que limite su ambición. Cargaba en su piel la estirpe de generaciones de conquistadores, de buscadores de oro, de mercenarios.
Allí donde hubiese riquezas, se encaminaba su paso errante, a inventar las rutas más insospechadas, más intransitables. Nada estaba de más para llegar. Nada. Ni la botella de whisky, ni la muerte indiferente, ni la mirada cruda y glacial. Nada lo haría detener. Nada. Ni siquiera el saberse vacío y deshabitado de dolores, de pasiones.
¿Qué lo había traído hasta aquí, a los confines de la tierra, a un sitio áspero, tosco, arenoso, salvaje, poblado de semi-bestias, hastiado de distancias, estropeado de vientos de azote hostil?¿ Qué otra cosa si no el dinero, la avaricia, la codicia luctuosa? ¿Qué otra cosa? ¿Un destino, una absurda combinación de caminos, un designio detrás del horizonte de arcilla? No, aquí no hay colores posibles.
Se colocó su sombrero tejano, testigo de la expedición con la que su abuelo –¿bisabuelo? ¿tatarabuelo?, qué importa, pensaba, el dinero ahora es mío- había atravesado, de costa a costa, los Estados Unidos, para hacerse dueño de las primeras leguas, las primeras haciendas, el incipiente capital, a costa de sangre indígena, tal y como Dios manda a esta piel-claridad, encomendada a hacer verde, luminoso, civil, el blanco porvenir de la humanidad.
El mismo sombrero que ahora cubría su cabello rubio, brillante, como el oro, como su destino de trashumante de fortunas, de explorador de mezquindades; ese mismo sombrero que antes había resguardado la cabeza de su padre –¿abuelo?¿bisabuelo?¿tatarabuelo?, qué importa, pensaba, el dinero ahora es mío- en la febril aventura del oro a orillas del Missisipi, para hacerse dueño de un capital - que pedía cada vez más, que procuraba cada vez más poder, cada vez más placeres- a costa de sangre negra, tal y como Dios manda a esta piel-claridad, encomendada a hacer verde, luminoso, civil, el blanco porvenir de la humanidad .
Se ciñó el sombrero y escupió la tierra que segundos después pisaría, la tierra que escondía en sus profundidades el oro que buscaron sus abuelos, su padre, su linaje; y que ahora él, con su sombrero, con su presente, se encargaría de conseguir. Oro que, esta vez, no sería brillante, ni rubio como sus cabellos. Oro negro. Como sus anhelos.
Desembarcó en el puerto más cercano, mareado, fastidioso, luego de un viaje inacabable. Todavía quedaba un trecho, un largo camino para llegar a destino. Subió a una vieja camioneta de la United Oil.
Se durmió pero no soñó.
No vio, al costado de la ruta, el cementerio de siglos.
No vio, al costado de la ruta, un desierto que empezaba a poblarse, la primitiva paradoja urbana de la soledad.
No vio, al costado de la ruta, el mar inhabitado, indómito, inasible.
No vio, no pudo ver, ese rugido incesante, esa indecisión poética.
No vio la vieja carcaza de un barco oxidado. No vio la implacable, la cobriza herrumbre del transcurrir.
No vio su propio naufragio.
***
Lo último que guardó en las valijas fue una foto de su infancia. Piel de porcelana morena, sombra de color. La mirada ingenua, perdida, arrasada. Despeinada, moquito al viento. Niñez en sepia. Los arrabales de la boca empalagados de dulce caramelo. Si tuviera que hablar de la felicidad, si pudiera recordarla, ella pensaría en la pegajosa huella de la miel en la comisura de sus labios.
Ese, el de la foto, fue el último verano.
Ese verano, el último, el de la foto, la encontraron con su primo Manuel bajo la sombra de una vieja higuera. Acostumbraban esconderse entre los árboles, a pesar de los enojos de sus padres. Con los años sabría de una intrincada historia de traiciones y deseos entre su madre y su tío-el hermano de su padre, el papá de Manuel- que tal vez agravó los miedos puritanos e hipócritamente santurrones de toda la familia frente a esos juegos.
Ella y Manuel eran, antes que todo, grandes amigos. Compañeros de las aventuras infantiles, fueron descubriendo juntos el mundo que habitaban. Aprendieron de insectos, de colinas desconocidas, de peleas, de derrotas, del sabor aun más almibarado de los dulces robados.
Ese verano, el de la foto, el último verano; descansaban bajo la vieja higuera después de haberse perdido entre las vastas tierras del antiguo pueblo. Ella se había despistado persiguiendo quien sabe qué esperanza de colores, tal vez una flor, tal vez un gato negro, tal vez una mariposa. Él la había buscado incansablemente. Aún tenía desgarrada la garganta después de gritar su nombre hasta desfallecer. La encontró dormida bajo la vieja higuera, soñando quién sabe qué esperanza de colores. Él la arropó, la abrazó y se echó a su lado.
No los despertó el grito furioso del padre envainando su cinto, ni los murmullos prejuiciosos que presentían, ni esa violencia inexplicable, inentendible, que hace girar las cosas de este mundo con cierto vértigo despiadado. Los despertó saberse muertos en su virtud, en su amistad. Los despertó la breve y dolorosa nostalgia que ya empezaban a sentir por haber perdido su niñez.
¿Pueden morir la fragilidad, la inocencia y la palabra con golpes secos de puño cerrado, materialidad de la infamia que impacta en la boca, que estalla en sangre, que atormenta de amargura?
Como si así lo creyera- ingenuo-, el padre golpeó el rostro de Manuel con vehemencia pero sin piedad. Gritaba insultos guturales, muerta la palabra. En cada golpe, en cada insulto, se mostraba, oculta, una cadena infinita de frustraciones. Mezquindades en ebullición.
Manuel nunca más volvería a hablar. Nunca más despegaría su mirada del suelo áspero, que ahora raspaba sus rodillas y se manchaba, poco a poco, golpe a golpe, con lágrimas de rojo espanto. Herido, humillado, Manuel nunca se defendió. Aunque tal vez lo haya pensado, no se defendió. Sólo apretó con toda su furia un tallo con espinas. Sangre y suelo se cubren de más sangre.
Ella miró la escena y descubrió ese gesto, su mano herida. Adivinó la pasión, la tragedia.
Manuel pudo huir.
Su padre -despeinado, tenebroso- giró hacia ella la boca espumosa, la mirada oscura. La tomó del brazo y desgarró su vestido.
¡Puta!- gritó, nervioso, quitándose la ropa.
¡Puta!-repitió, agitado, arruinando su vientre infantil, virgen, puro.
¡Puta!- presagió, mordaz, extasiándose en odio.
¡Puta!- exclamó, llorando, en la última embestida sobre sus entrañas, muerte definitiva de todo amor posible.
Esa, la de la foto, la muñeca, era el último rastro del mundo sutil de sus fantasías.
Hubiera querido llorar. Hubiera deseado volver a sangrar. Prefirió tomar un largo trago de un ardiente licor. Quiso que fuera el peor de los venenos. Arrojó la botella contra la hoguera. Mientras la casa ardía, volvió a partir.
***
El vaivén rechinante de los cuerpos condenaba al lecho a un cíclico, despiadado, agudo rugir. El vino antes consagrado, antes denigrado; ahora se derramaba, lentamente, sobre el suelo de la habitación. Los vapores del alcohol, del sudor, del perfume barato acentuaban - irrespirables, insoportables- la oscuridad nauseabunda de aquel sucio cuarto de cabaret.
Él –y su sexo impune, áspero, hereje- arremetía con vehemencia, sin compasión, contra ese cuerpo frágil, inerte, indiferente, vejado.
Él - ensimismado, los ojos en blancos, la sonriente y violenta hostilidad de sus dientes- imaginaba, quizás, la estirpe que concebía, la casta interminable de niños incompletos; vasto linaje de bastardos. Niños peones de sacristía, monaguillos de rodillas congeladas, angelitos silenciosos de la sangre de Cristo derramada.
Él- ensimismado, los ojos en blancos, la sonriente y violenta hostilidad de sus dientes- recordaba, tal vez, aquellos años, la podredumbre de cadáveres ajenos y propios en la guerra de su tierra lejana. Recordaba, tal vez, el sabor amargo de los cuerpos de ratas mutiladas contra su garganta, mezclándose con el vacío doloroso del hambre en un helado y húmedo depósito de un buque, gangrenado de sollozos y exilio.
Recordaba- junto al torrente que atravesaba ahora su sexo furioso, en una explosión de esperma y soledad- la placa heroica sobre su pecho, el orgullo plateado que alguna vez lo distinguió frente a los rostros temerosos que acompañaban su paso, allí en su patria oculta detrás del mar.
Recordaba, tal vez, la seguridad del arma metálica contra el muslo derecho. Las caricias de su mano ruda. Aquél disparo. Recordaba, tal vez, su época de comisario.
Ella –árida, silenciosa, indefensa- esperaba - ahí viene- el embate - otra vez- sabiéndolo – un gemido- espina en la frente –¡joeputa!, ahogado en la garganta, los ojos cerrados para desaparecer-, clavo en la cruz – las uñas desgarrando el colchón, conteniendo las penas-, lanza en el costado. Magdalena apedreada.
Gritos.
Un Cristo de plástico, estoico, mutilado, inmóvil en su sacrificio de siglos; único testigo desde la pared derruida.
Silencio.
Súbita, una ráfaga de viento sacude la habitación.
Sentado en la cama, dándole la espalda a ese cuerpo frágil, desguarnecido, él arrojó-con desprecio- unos cuantos billetes sobre el vientre de la mujer.
Se vistió. Descubrió una mancha de rojo vino en la sotana.
Murmurando, entre dientes, se prometió que en el sermón del próximo domingo se encargaría de juzgarla
***
Tras el sendero húmedo del repasador, aparecía –brillante en el mostrador- el reflejo del rostro rudo, la ceja imposible, la barba crecida. La primera luz de la mañana- claridad hiriente de los días- atravesaba los mares, los cristales, los licores. Sombras transparentes en las paredes.
El amanecer era, para él, un nuevo final. Acostumbrado a contrariar, a despertar con la oscuridad naranja del atardecer, a ocultar su trabajo tras las penumbras, a dormir desvelado.
Esto es la servidumbre protestó, tal vez pensando en su empleo, en los parroquianos solitarios –blandos de alcohol-, a los que ahora debería expulsar con un violento decoro, en el soborno listo para el comisario, en el cura culeando en el cuarto más escondido –su secreto más descuidado-, en la sonrisa lujuriosa del poder.
Esto es la servidumbre rezongó sin preocuparse en las mujeres cansadas, en sus rostros invadidos de maquillaje y humedad.
Rengueó hasta la mesa más cercana.
Fue un trayecto breve pero doloroso. El paso cansado y torcido bastó para hacerle recordar el océano de distancia que lo separaba de su lugar en el mundo. Rememoró el campo de batalla, la trinchera republicana, el balazo en su tobillo, la huida.
Repetía, cada mañana, desde el mostrador hasta la mesa donde dormía algún apenado -junto a la ginebra derramada- esa senda que era, para él, todo el exilio.
En ese lupanar perdido en los límites de la tierra no había lugar para la nostalgia.
Sólo aquel catalán, anarquista, derrotado, muerto con sus muertos, con su desarraigo. Sólo aquel catalán que revivía con los periódicos que llegaban desde Barcelona, de noticias atrasadas, clandestinas. Aquél catalán llegado hasta esas tierras por el recuerdo de las heroicas luchas obreras, decepcionado al desembarcar, al pisar este suelo de flor imposible. Aquél catalán que vivía de quién sabe qué, que sólo esperaba las mañanas para acercarse al puerto y esperar – cada día- un consuelo en el horizonte. Aquél catalán que se acercaba al cabaret de tanto en tanto para saciar el hambre carnal, pero que terminaba enredándose en discusiones interminables –el vino olvidado, el humo espeso- con el rengo, que fingía posiciones franquistas, un poco para hacerlo enojar pero más para recordar su vida, la que había quedado en España. La rutina de las palabras apasionadas, la amargura del licor solitario, la frustración de los favores a gente despreciable, la torcedura de sus ideas, la servidumbre de sus propias órdenes confundirían al pobre rengo y pronto ya no sabría - con certeza- en qué trinchera había peleado.
Entre las mesas, oyendo el eco de gemidos distantes, distraído en sus juegos, aguardando a Mamá cansada, un niño planea, sin saberlo, una venganza que nunca ocurrirá.
***
La pava hierve, silba desesperada.
En el fulgor ausente de la mañana invernal, retumba el viento en las penumbras. Él cabecea en la silla de la cocina, se vuelve despertar. Cambio de planes: ya no serían mates, tomaría un té.
Da lo mismo, pensó, porque el mate se toma acompañado.
La soledad rabiosa del cuarto se sacudió con el viento repentino, injurioso, brutal.
Sirvió el agua, aún humeante, en la taza.
Revolvió el azúcar y miró su sombra en las paredes.
El esfuerzo, el desarraigo y la pena de reconocerse ajeno a este suelo compartían con él el cuarto, ya hecho fauces de ferocidad hambrienta. En todos lados, la presencia de la virgen del valle –imagen de plástico adolescente, estampita prometida, pureza enamorada-, las manos ausentes y laboriosas de su madre dibujando el mundo entero en las líneas del guiso que se revuelve, una copla lejana – llanto tenebroso, voz de las vísceras-. La virgen, la madre, la copla.
Refugio de un norte distante, la habitación –guarida de sus nostalgias, de sus olvidos, de sus pesadillas- contrastaba, ardiente, con el silbido del viento rabioso, esa cruda aspereza de un paisaje que- colosal - es llaga sofocante en la piel del desamparado.
Extraño reverso que ejerce la memoria: la alegría, en el recuerdo, en la lejanía, no es más que dolor aferrado a la garganta. Tal vez se sintiera más a gusto con el dolor. Si pudiera recordar el humo, las minas, el compañero agonizando, la pobreza cansada, el debate, la huelga, el general derrocado, el eco del bombardeo, el capataz omnipotente, el castigo, la comisaría húmeda, los golpes, los golpes, los golpes. Si rememorara la vieja llorando, su mirada vacía en los jardines, el día eterno, el hambre, el hambre, el hambre. Si pensara en ello, quizás no sentiría la inmensidad desgarrándole el pecho. O, peor, posiblemente, si recordara aquello, ya ni siquiera le alcanzaría con la naciente esperanza, con el sueño que estaba obligado a soñar.
Había llegado hasta allí. Una noticia en el diario, un contacto, una posibilidad, un trabajo, un viaje imposible. Aun quedaba en la puerta de la pensión- el comienzo del abismo- su huella petrificada en el barro congelado
En la ventana, el horizonte se interrumpe por la oscuridad de los fierros retorcidos. Amanece oxidado. Otra vez.
Refregó las manos contra el fuego débil. Estoica, serena, indiferente, aún luminosa, la llama fingía una calma elegante. Él, mudo, todavía de pie, mantuvo en el rostro una mueca severa.
En una batalla breve, intensa, cotidiana, intrascendente, entre los dos –hombre y fuego, silencio y pasión- derrotaron al frío más cruel.
Empuñó la bufanda y salió, contra todo viento, a la guerra de todos los días.
***
¿Qué pasaría si fuera cierta la fábula fundadora de este pueblo?
Si fuera verdad que aquellos pioneros, laboriosos, solitarios, hubieran perforado, mutilado estas tierras para arrancarle agua de las tripas ¿bastaría eso para que sus intereses se transparentaran con la humedad cristalina, líquida, vital de su –ahora- verdadero botín?
Si hubieran encontrado petróleo, después de buscar agua, ¿alcanzaría?
¿Sirve de algo inventarse escenarios, esconder tras un antifaz de historia el más ciego vacío, el más tenebroso olvido? ¿Para qué lapidar con palabras apócrifas, funestas, heroicas, épicas, incrédulas este sangriento y doloroso nacimiento? ¿Existe la sinceridad de una palabra en flor un instante después del golpe hostil? ¿Qué es más cierto, los hechos que ocurren o las palabras que lo cuentan? ¿Dónde está la mentira?
El agua, mentira transparente, oculta una mezquindad viscosa, oscura, tenebrosa, combustible, espesa, impura, infecta, tóxica. Torrente de negra riqueza que arrastra guerras, dolores, traiciones, avaricia, usura, edificios, humo, herrumbre, fierros, industrias, óxidos, fórmulas, lejanías, pesares, sudores, esfuerzos, risas, banquetes, hambre.
Siempre presente, el viento sacude al mundo, le reclama –insistente- la libertad que el hombre le aplasta, en cada profanación.