
El hombre se acomodó lentamente los anteojos. Miró hacia la máquina de escribir. Tembló, respiró profundo y caminó hasta el escritorio.
Imaginó que esta vez no sería como tantas otras.
Recorrió en su memoria los textos escritos –los que quedaban por escribir-, esa mujer, los millones de papeles, los litros de tinta.
Amante furioso de la escritura: ¿cuántas palabras murieron en su boca? ¿Cuántas nacieron de sus manos?.
Supo que esta vez no sería como tantas otras.
Cuando su mano golpeó con vehemencia una de las teclas de la máquina de escribir, un estrepitoso sonido asesinó el silencio canalla de la noche y se confundió con la melodía seca del choque del papel y el metal.
Inquieto, miró por la ventana. Volvió a acomodarse los lentes y se descubrió asustado. Con sus manos temblorosas, quitó una gota helada de sudor que le maltrataba la frente.
¿Por qué este temor, si ya era paisaje cotidiano el disparo nocturno, la cobardía militar detrás de las penumbras?.
Aún sufría una tremenda angustia, pero la costumbre y la rutina habían hecho desaparecer en él el miedo como reacción física, como reflejo de huesos y músculos dispuestos a ponerse a resguardo.
Alguna vez había comparado la máquina de escribir con un fusil. Esta coincidencia lo hizo sonreír.
El hombre volvió a sentarse, prendió un cigarrillo y miró el papel. Se leía en él –tensa, solitaria- la primera letra de la carta.
Fumó.
La pitada- áspera, desesperada, titilante- iluminó –fugaz- la habitación oscura, clandestina.
Las sirenas policiales –vacilantes, vigilantes, lejanas, callejeras- titubeaban en azul, intimidaban el aire pesado, irrespirable. El humo de los sueños y el tabaco - deforme, impalpable, irreal- se desvanecía en su vuelo atroz, fatal. Más muerte mientras más alto.
Otra vez frente a la máquina - deshecha en silencios la ceniza-, otra vez frente al abismo de la hoja en blanco, del vendaval de broncas, de hastío, de dolor.
Exasperado, impaciente, vertiginoso, sangró cada palabra que escribió. Las saboreó, las disfrutó, como el beso perdido, como la despedida alejada, relegada, impostergable.
Recordó que esa vez no sería como tantas otras.
Pensó en sus muertos. Tantos rostros.
Furia pronunciada en los dedos sobre la máquina.
Limpió los lentes, secó sus lágrimas.
Cuando se adivinó la aurora –generosa luz de la mañana, impunidad para algunos, refugio para otros-, la vista cansada reconoció la forma definitiva de la carta, cada palabra en su lugar.
La firma fue un rito de despedida.
El funesto golpe de tecla que dibujaría el punto final resultó ser imperceptible al lado del presagio de los latidos agitados.
No sería como tantas otras.
Puso la carta en el sobre y salió a la calle.
Reconoció las botas a su espalda.
Apuró el paso.
Despachó la carta en un viejo buzón. Atrás, los gritos imperativos, desarticulados.
Lagrimeó.
No pudo correr más.
Disparó.
Pensó en el mar, en la palabra emancipada, indómita. Pensó en la carta volando, libre, de mano en mano. El metal sobre la nuca.
No. Esta vez no sería como tantas otras.
Cuando volvió a abrir sus ojos, nadie – ni siquiera él mismo- sabrían cómo y dónde encontrarlo.
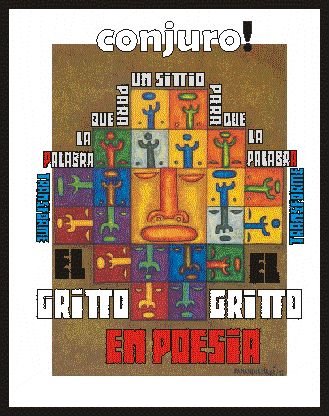
No hay comentarios.:
Publicar un comentario