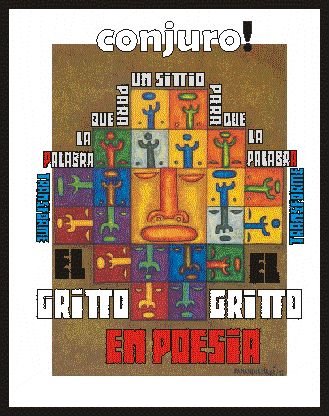domingo, junio 04, 2006
Las horas de la Fuga
propia alma.
Yo fui amado en efigies en un país más allá
de los sueños.”
“Entre la vida y yo hay un vidrio tenue. Por más nítidamente
que yo vea y comprenda la vida, no la puedo tocar.”
Fernando Pessoa
Duermo. Recupero la respiración aquietada, acompasada, silenciosa de lentitud. Después de la agitación de los últimos minutos creía imposible la paz de los pulmones.
Es extraño. Aunque duermo, sé que ellos están allí, llevándome. Siento los relieves del piso, mientras avanzamos en este auto que presumo muy viejo. Siento, también, un peso eterno en los brazos y en las piernas; la sangrienta humedad de mi abdomen. Es un sueño de asombrosa lucidez. Nos detenemos. Todavía no oigo bien. Allí vuelan los murmullos, el eco del vacío, un zumbido doloroso, interminable. Sé que hablan pero no los escucho. Me arde en la piel la vibración de sus palabras. Me bajan del auto. Quiero gritar. No tengo fuerzas. Se estanca el aullido en el áspero laberinto de la garganta. Siento el desierto envolviéndome, el viento castigándome el cuerpo. Oigo el eco desgarrador de un grito callado. Es el silencio de mi queja el aire de este páramo.
Antes o después, despierto -¿o sólo abro los ojos?-. Reaparecen ante mí los colores, quizás más opacos, desnudados del misterio de su luz, menos vivos que la última vez. Parece que lo que veo está impregnado en mis pupilas, tallado en el fondo de mis ojos. Las formas nacen en mí y se cristalizan, afuera, en estatuas enmohecidas.
Dudo.
Superada la sorpresa de los colores, comienzo a descifrar, a leer, la procesión de muros que me rodean. Vuelvo a asombrarme: hubiera jurado que estaba en el desierto.
Siento la quietud aplastante del terror, de la muerte.
Descubro- en lo que veo, en lo que recuerdo- las paredes grises de la vieja cárcel. Tal vez sufrí dolor.
Reconozco las manchas de humedad, los ladrillos oscurecidos por la calumnia. Avanzo desandando un camino que alguna vez recorrí. Siento la memoria del tormento; la repetición de un infierno.
Otra vez, no habrá forma de escapar. ¿Cuántas veces caminamos este pasillo? ¿Cuántas veces más lo caminaremos?
Supero un portal. Tras él, un rostro monstruoso: un carcelero de carne y hueso, con gestos de yeso, detenido en la tenebrosa pose de las estatuas en la madrugada.
Como una catarata, una explosión, un torbellino; la memoria se expande delante de mis ojos: el frío la soledad la traición los gritos los llantos mi celda mi verdugo mi carne desgarrada las palabras silenciadas la añoranza de la libertad el cielo recortado los barrotes inclementes los martirios la injusticia el hedor de un aire irrespirable la ausencia de su piel la imaginación aplastada en la oscuridad mi dibujo en la pared mi fe inútil lo que queda por soñar.
Grito. La escena queda en su quieta indiferencia. Me acerco a la celda abierta: ahí estoy yo, con una mueca de indescriptible pánico, despojado de todo tiempo, de toda esperanza. Sólo con mirarme, advierto la fragilidad de mis rodillas raspándose en el suelo frío. Descubro, también, el cosquilleo de la mirada de mi compañero correteando por la nuca helada. Las arrugas de su gesto dibujan un calvario petrificado, condenado a permanecer así, sin el alivio ni el engaño del transcurrir.
Vuelvo a escuchar el disparo, el eco furioso de su detonar, la certeza cruel de la propia muerte, la risa desencajada del sudoroso ejecutor.
Me acerco a mi cuerpo arrodillado y, en una caricia que es mi último consuelo, vuelvo a hacerme carne. Junto al impacto, regresan las percepciones: los dedos palpan el terror, los oídos sucumben ante la ruidosa explosión de la muerte, el gusto amargo de la sangre impregna el paladar, los ojos se cierran en un universo de tinieblas – vuelven a opacarse los colores-, la respiración se apacigua luego de la excitación. ¿cuántas veces nos mataron?¿Cuántas más nos matarán?.
Duermo. Ellos están allí. Nos detenemos. El desierto y el vacío silencian mi grito. Las palabras ajenas carcomen mis huesos: seré para siempre mi propio fantasma.
La luna y los silencios
La luz repetida, detenida en la quietud silenciosa de una noche de abril, interroga el misterio del reflejo de la luna- espejo contra espejo: la luna en sus ojos, sus ojos en la luna - .Era una mirada amarilla como una duda.
Todo el exceso de vida en el vino alborota la escena, la hace irreal. Lo más vital nos parece siempre ficción.
A lo lejos, lloran las guitarras sus lágrimas de arena salada. Aunque no lo conocen, revelan el secreto frío y ciego del rugido del mar.
Se expande en el cuarto un dolor dulzón -¿estaba escrito?-, un enigma dorado del que no podrán salvarlos –nunca, jamás- ni el olvido, ni la sangre derramada, ni el licor pesado en las venas. Valentín se entrega, alegremente y con los ojos cerrados, a la embriaguez serena de esa melancolía.
Ella se acerca. Son dos pasos calmos que no logran, siquiera, alterar el aire.
Valentín intenta reconocerla –quizás alguna vez la haya soñado, quizás la inventó, quizás la escrib.
Ella se sienta a su lado. No es sólo la claridad que comparte, ingenua; no es sólo una voz que se desvanece. Él sabe que hay algo más y está dispuesto a develarlo.
En la noche que pinta la ventana, la luna y los espejos se repiten el misterio.
-II-
Sendero de tinta de colores en una de esas absurdas lunas de la tarde.
Ella, un calidoscopio, un cristal.
La luz, el azar, las tonalidades atraviesan la piel transparente, se refractan. La luz, el azar, las tonalidades se hacen luz, azar, tonalidades para todos. Sueño de la humanidad, gris imposible.
¿Qué es verdad? ¿Qué es poesía en este lodo?
Sin respuestas, Valentín deja de imaginar.
-III-

Valentín es un nombre quijotesco. Combina- en su sonido- un coraje heroico y una inocente ternura.
Valentín es un hombre quijotesco. Asume para sí –tal vez por el valor poético de la derrota, tal vez porque exista una dosis mayor de lo humano en los fracasos cotidianos- cuanta batalla perdida de antemano exista a su alrededor. Aquí reside su tristeza esencial: el triunfo no lo seduce, la derrota le duele.
Valentín crea su mundo, su vida, sus colores, su vuelo y su aire, a través de las palabras. Por eso es un hombre que sueña. La imaginación no es una cualidad de las cosas. Es una virtud de las lecturas posibles para enfrentar esas realidades.
Valentín cree en la palabra. Un signo es a la vez, para él, un nacimiento, una mentira, mil muertes, un mar profundo, otros signos, el viento modelando la tierra.
Lo que él no sabe – aunque actúa como si lo supiera- es que la palabra habita también los suburbios que pretendemos insignificantes: está en un barco furioso en altamar, en el aroma de la cercanía, en la nostalgia inexplicable de los otoños, en la puñalada naranja de los faroles en invierno, en la infamia universal castigando una piel ajada, en la turbia sinceridad de los charcos de agua sucia, en la percusión de sus zapatos, en el arte de sus colores, en un sueño reclamando el amanecer.
Además, Valentín desconoce – en la que quizás sea su más épica ignorancia, su más virtuosa ingenuidad- que él mismo no es otra cosa que palabras.
-IV-
En cada palabra hay un nacimiento- el comienzo de una muerte-, tan impredecible como imaginar un rompecabezas a partir de una sola pieza, como el vaivén del caminante en la ciudad, como una pregunta al vacío.
Ella dijo hola y a la palabra le crecieron raíces fuertes, que se aferran a la tierra gris, como un recuerdo. Tarea imposible la de todo viento, la de todo olvido.
Ella dijo hola y de la palabra nacieron ramas tramas hojas ojos frutos dolores compartidos nidos un mundo en ruinas pájaros alimento valentía del primer vuelo esperanza un capullo en el suelo el hacha traición manos en tierra azahares la boca perfume el rostro manchado de colores, una flor.
Él, Valentín, mudo, tartamudeó silencio.
-V-

Una vez más, su índice recorrió la espalda -deslumbrante, luminosa- marcando las huellas del misterio tembloroso de la desnudez, de la fragilidad. El roce de las pieles ritmó, con su susurro, la respiración que ella desechó al dormir.
Como un compositor involuntario de una imperceptible, incomunicable, imposible melodía; el dedo dibujó, con pasión, círculos en la espalda. Quizás fue la misma música, la misma nota de la que nacen –con la ansiedad febril de un torbellino, con la sorpresa de la fantasía- el cosmos, la sonoridad, las percepciones, las palabras y todos los mundos posibles. Tal vez, los movimientos de los planetas no fueron más que un endemoniado vals, un baile que creó y recreó, al bailar, la quimérica armonía de todas las pieles al tocarse.
La intrépida y absurda claridad de la madrugada- murmuró él a su pensamiento, mientras se dispuso a buscar un cigarrillo entre las ropas abandonadas. El chispazo de lumbre pintó de colores – fugaces, descubiertos detrás del seguro refugio de la oscuridad- un pequeño círculo de la habitación. Él no pudo verlos, ocupado en el esfuerzo de ojos cerrados de la primera pitada. Él perdió para siempre esos colores.
Cuando la llama se extinguió, el cuarto volvió a vestirse de una nebulosa invisibilidad. Bastó con un instante de reinado de los párpados para que sea posible un inventario de paraísos perdidos: la sombra – ágil, titilante-, con ese andar distinguido de los felinos al acecho, trepando por los libros de la vieja biblioteca – ¿cuántas vidas hacen falta para abrazar la literatura? ¿ Y para comprender al amor?-; el insecto que vuela en círculos buscando la luz de su muerte heroica; el descanso suave de su vestido en el suelo – otra derrota sutil de la impostura-; el mar desgarrándose contra la ventana –la lluvia y el llanto de todo el mundo, de toda la humanidad -; el sueño de ella –poblado de violetas que vengan, con la duda de su perfume, la despiadada certeza de las ruinas avaras de un planeta tan gris como la sangre ajena- su letargo, su ilusión, su esperanza dibujándose en la cadencia del humo del cigarrillo al elevarse.
Con el último suspiro –el final del tabaco, el nacimiento de la ceniza-, él quiso despertarla, quiso hablarle. No encontró la palabra que buscaba y que tal vez no exista.
Ella nunca lo supo, pero él –en silencio, como todos los enamorados. En silencio, como la llama que esconde una inexplicable agitación detrás de un forma siempre serena, siempre igual- se marchó pensando que dos personas que comparten la pureza brillante de la desnudez quedan, para siempre, atrapados en un poema –instintivo, impensado, inaccesible- en el que ya no hay por hacer nada más –nada menos- que crear, que componer a cada paso, a cada caricia –con la paciencia muda de los músicos, con el prudente discurrir del río al alejarse- universos nuevos, aéreos, leves, ligeros – de fragancias, de mate caliente, de música, de libertad, de silencios, de luna suspendida en la noche sin viento .
Él, Valentín, salió entre la lluvia, cauteloso, para no despertarla.
Ella – y él también, claro- siguió durmiendo, siguió soñando.
Allá afuera, la realidad.
-VI-
Recorrieron un mundo en ruinas. La piel fue refugio, guarida, trinchera. El aire que se esfumaba entre las cadenas fue siempre suspiro, gemido compartido. Él soñó que inventaba mundos desde su espalda.
Frente al mar que se pierde en la mirada, inabarcable; ellos sellaron un pacto acordado en silencios. Se desplomaba el cielo, hacía añicos el horizonte. Como en un falso escenario, la realidad se desvanece.
Sus pieles se hicieron arena, ceniza. El viento desdibuja un polvo misterioso.
Arena sobre arena sobre arena. En el desierto, una ráfaga es mano de escultor.
Otra flor renace en el fin del mundo.
-VII-
“Entre la vida y yo,
un vidrio tenue.
Por mas nítidamente
que yo vea
y comprenda la vida
no la puedo tocar”
Fernando Pessoa
Abandono a mi lado el pincel que aún sangra pintura. Rueda hasta un vaso de grueso vidrio –vacío de vino, rebalsado de ausencia, sediento de silencio- que encierra bajo su peso a la luna ensangrentada.
¿Existe el matiz que obligue a este cuadro a dejar de serlo para nacer como óleo viviente, arcoiris de este gris cotidiano?
Quimera de la forma, utopía del color.
¿Por qué contar esta historia frente a un retrato que sólo puede conformarse con tratar de existir –estúpida sabiduría de las propias limitaciones-?¿Alguien podrá leer este amor desamorado, esta frustrada esperanza en los ojos del dibujo, con sólo percibir que es ese gris – y no otro infame gris- el gris de las pupilas?
¿Cuál es el valor de esta historia?. No lo sé, nunca fui un buen lector.
Yo, que soy –con fe- pintura dibujada en la aspereza de una piel desnuda y – con certeza- pintor, sólo puedo explicar por qué la he contado.
Esta es la misma historia que ha narrado aquel hombre que dibujo detrás de los círculos del viejo lienzo.
Si él quisiera contarnos la relevancia de esta historia, tal vez nos diría una excusa como esta:
- Cuando entramos al cuarto- cerrado, herméticamente, desde hacía meses-, el cuerpo ya estaba tendido sobre el escritorio, junto a un viejo poema de Leopardo, y una hoja en blanco, con su dedo índice dibujando círculos en el papel.
Un vómito de sangre- tal vez la explosión de su propia conciencia, de su propia mudez- manchaba la escena de un modo funesto. Los vecinos no oyeron nada. Ninguno pudo decirnos nada de él: un viejo solitario, callado. Sólo sabían que pasaba horas mirando la ventana. Entre la vida y él, un frágil cristal, un vidrio que deforma.
En la noche calma, la luna llena se teñía de rojo por el polvo que levantaba un viento furioso.
Me quedé con sus papeles e imaginé esta historia que, si él hubiera tenido la valentía de contarla, quizás le hubiera salvado la vida.
En una noche de silencio, comencé a escribir.
Suburbano
Cargada de odio y de miedo. Porque odio y miedo van juntos, porque está permitido odiar cuando tememos y porque a nadie le importa si el miedo es verdadero, si son extraterrestres, ratas o delincuentes; lo importante es que sea otro, para poder odiarlo y temerlo tranquilos, sin culpas ni cargo de conciencia. Para odiar sirve el miedo.
Sumiso, temeroso, tembloroso y muy flaquito parecía ahora el agente que antes había tenido el puño firme y el grito rabioso, aterrador. Mirando el suelo, en su único acierto, el agente flaquito respondía entre dientes que por qué tanto enojo si todo salió como esperaban, si el operativo era un éxito, si lo habían dicho los diarios, si el gobernador lucía en las fotos su nuevo peinado; así parecía que no podíamos vivir sin ellos, por qué el enojo, repetía, si ya no había que soportarlos oscureciendo las plazas que tan claras parecían ahora solo ocupadas por palomas, por silencios y por personas decentes de esas que protegemos de una vista desagradable que los obligaba a mirar siempre para otro lado como si tuvieran la culpa de algo, como si no tuvieran derecho a tirar su basura tranquilos, a deshacerse en paz de sus desperdicios.
Algo de razón tenía el comisario cuando decía – y pensaba, claro- que en algún lugar tienen que estar, que no hay que confiarse, que estos saben bien cómo usar las sombras de la noche, que ni bien uno les da la espalda, enseguida se amontonan para planear algo, para pensar como alterar ese orden que tan bien le quedaba a las estatuas, a las palomas y a la gente decente que se deshacía de sus desperdicios.
Algo de razón tenía, pero no podía imaginar, no era capaz de sospechar los laberintos, la sombra refugio y guarida, la oscuridad bajo la tierra que habíamos tenido que aceptar pero que nunca habíamos podido elegir. Esa misma oscuridad que era, como la noche inevitable, nuestro único futuro posible. Negro como nuestro nuevo idioma, de pocas palabras, sangradas entre dientes, con un rechinar furioso pero despojado de la absurda claridad insensible de los falsos nombres que nos habían impuesto.
Nosotros sabemos que el mundo que hay sobre esta tierra tiene un orden insostenible, tan irreal como las cobardes palabras que nos nombran, tan irrevocables como la piel carbonizada bajo un fierro caliente. Lo sabemos porque ellos nos buscan, porque nos necesitan, porque no nos encuentran y somos cada vez más los que recorremos estos laberintos subterráneos, con el paso digno y ligero de quien aprendió a huir desde el mismo momento en el que supo caminar.
A veces, cuando trepamos uno encima del otro y nos amontonamos con los hocicos contra el suelo respirando la misma tierra que nos abriga como madre y como madre nos vio nacer; allí sentimos que de tanto peso todo este mundo se dio vuelta y los que viven bajo la tierra son ellos, ignorantes de su encierro, engañados bajo un sol inverosímil.
En un instante de descuido del agente y del comisario, una rata destroza, con su paso ligero, los cristales de la escena silenciosa.
Escurridiza como una venganza, la rata sube a los cielos desde los laberintos de una alcantarilla.
La carta y el hombre

El hombre se acomodó lentamente los anteojos. Miró hacia la máquina de escribir. Tembló, respiró profundo y caminó hasta el escritorio.
Imaginó que esta vez no sería como tantas otras.
Recorrió en su memoria los textos escritos –los que quedaban por escribir-, esa mujer, los millones de papeles, los litros de tinta.
Amante furioso de la escritura: ¿cuántas palabras murieron en su boca? ¿Cuántas nacieron de sus manos?.
Supo que esta vez no sería como tantas otras.
Cuando su mano golpeó con vehemencia una de las teclas de la máquina de escribir, un estrepitoso sonido asesinó el silencio canalla de la noche y se confundió con la melodía seca del choque del papel y el metal.
Inquieto, miró por la ventana. Volvió a acomodarse los lentes y se descubrió asustado. Con sus manos temblorosas, quitó una gota helada de sudor que le maltrataba la frente.
¿Por qué este temor, si ya era paisaje cotidiano el disparo nocturno, la cobardía militar detrás de las penumbras?.
Aún sufría una tremenda angustia, pero la costumbre y la rutina habían hecho desaparecer en él el miedo como reacción física, como reflejo de huesos y músculos dispuestos a ponerse a resguardo.
Alguna vez había comparado la máquina de escribir con un fusil. Esta coincidencia lo hizo sonreír.
El hombre volvió a sentarse, prendió un cigarrillo y miró el papel. Se leía en él –tensa, solitaria- la primera letra de la carta.
Fumó.
La pitada- áspera, desesperada, titilante- iluminó –fugaz- la habitación oscura, clandestina.
Las sirenas policiales –vacilantes, vigilantes, lejanas, callejeras- titubeaban en azul, intimidaban el aire pesado, irrespirable. El humo de los sueños y el tabaco - deforme, impalpable, irreal- se desvanecía en su vuelo atroz, fatal. Más muerte mientras más alto.
Otra vez frente a la máquina - deshecha en silencios la ceniza-, otra vez frente al abismo de la hoja en blanco, del vendaval de broncas, de hastío, de dolor.
Exasperado, impaciente, vertiginoso, sangró cada palabra que escribió. Las saboreó, las disfrutó, como el beso perdido, como la despedida alejada, relegada, impostergable.
Recordó que esa vez no sería como tantas otras.
Pensó en sus muertos. Tantos rostros.
Furia pronunciada en los dedos sobre la máquina.
Limpió los lentes, secó sus lágrimas.
Cuando se adivinó la aurora –generosa luz de la mañana, impunidad para algunos, refugio para otros-, la vista cansada reconoció la forma definitiva de la carta, cada palabra en su lugar.
La firma fue un rito de despedida.
El funesto golpe de tecla que dibujaría el punto final resultó ser imperceptible al lado del presagio de los latidos agitados.
No sería como tantas otras.
Puso la carta en el sobre y salió a la calle.
Reconoció las botas a su espalda.
Apuró el paso.
Despachó la carta en un viejo buzón. Atrás, los gritos imperativos, desarticulados.
Lagrimeó.
No pudo correr más.
Disparó.
Pensó en el mar, en la palabra emancipada, indómita. Pensó en la carta volando, libre, de mano en mano. El metal sobre la nuca.
No. Esta vez no sería como tantas otras.
Cuando volvió a abrir sus ojos, nadie – ni siquiera él mismo- sabrían cómo y dónde encontrarlo.
Bifronte

Entre nosotros dos, una bala.
Una bala detenida en el tiempo y en el aire, esperando un leve movimiento de la escena para avanzar en su recorrido fatal, inevitable, implacable como la muerte misma.
Entre nosotros dos, sólo una bala.
Una bala que marca – absurda como toda frontera- el límite de dos mundos, el trayecto entre dos maneras distintas de embarrarse en este lodo, de hundirse en este pantano.
Entre nosotros dos, una bala.
Una bala a igual distancia de nuestros cuerpos, que nos une tanto como nos separa. Nos une porque está ahí, señalando el curso de nuestra existencia, obligándonos a conseguirla, a dispararla, a esquivarla.
Nos separa, hoy, ahora, sólo la dirección de esa bala. Nos separa, hoy, ahora, la vida y la muerte.
Una bala que nunca marcará la diferencia entre fracasados y victoriosos porque aunque ahora espera avanzar en una dirección, mañana lo hará en la otra y compartiremos el fracaso y la muerte del mismo modo que hoy compartimos esa bala.
¿Qué cambia si hoy veo mi rostro espantado, resignado, en los ojos encendidos de quien tengo en frente, inclemente, ocupado en la indiferente rutina al disparar? ¿Qué cambia si es mi puño firme, decidido, severo, el que siente el temor, el temblor ajeno, ese olor a muerte que se respira en el aire cuando se juntan la transpiración espantada con la pólvora fresca? ¿Qué cambia, si hoy soy yo pero mañana o ayer pude ser él? ¿Quiénes somos él, yo?¿Somos este destino, esta escena, este mundo detenido en la bala que espera reanudar su trayecto? ¿ Somos este gris tormento que – de tan doloroso- ya ni siquiera alcanza a dolernos? ¿Somos esta tierra de metálico dolor, este pecho desgarrado? ¿Somos esta escena cíclica, que todavía espera un desenlace repetido?
Absurda como toda frontera, es la ley quien ahora decide arbitrariamente si muero yo, si muere él. ¿Es posible morir cuando es ésta la vida que vivimos?.
Absurda como toda frontera, esa misma ley disuelve el límite entre la vida que se muere a diario y la muerte que se vive en los resquicios de los papeles incalculables, agobiantes; en los silencios de la palabra que se nos impone; en la palabra que nos calla o nos nombra para callarnos.
¿Qué cambia si yo soy él, si yo soy yo en esta escena?
¿Qué importa si siempre es la ley la que nos arma para defender – a muerte- el dejar morir?
¿Qué cambia si yo soy él, si yo soy yo en esta escena?
¿Qué importa si siempre es la ley, frío metal, la que nos espera, pase lo que pase, para empujarnos a esta escena; con una bala entre nosotros dos –absurda como toda frontera-; para condenarnos con su tinta furiosa y nombrarnos, hasta dañarnos las pieles, con esas inscripciones que vienen pensando hace siglos y que nos hacen creer que existen antes que nosotros?.
Nada cambia porque esa bala, absurda, comienza a avanzar, y cuando impacte en la carne doliente- en una explosión que inundará de sangre la noche oscura, el aire frío, el cielo testigo- yo volveré a morir, aunque sobreviva.
viernes, junio 02, 2006
Sinfonia inconclusa para Bagdad

Bastó una mueca mínima e intensa para hacer pedazos el insostenible protocolo de aquella mañana. Nadie más pudo distinguirlo pero miró el suelo un instante pequeño, incalculable. Encerraba en el gesto un caudal de dolores que acudía vertiginoso a la garganta, a los ojos, a las lágrimas.
Se aferró, aún recto, inmóvil, al metal frío que escondía tras sus manos morenas.
No pudo olvidar la música libre, indómita, en los suburbios de New Orleáns; ni la admiración bohemia a aquél anciano de sonrisa infinita en la dentadura ausente; ni el vinilo de pasiones cadenciosas, en aquellos tiempos en los que la estrategia solo servía para pescar los amores furtivos; ni las noches de estrellas –esas sí que lo eran, estrellas de brillo propio, inmensas, inasibles, deslumbrantes- difusas entre el pesado humo de tabaco en el ambiente.
Jamás imaginó así este uniforme que ahora lo asfixiaba, rodeándole el cuello, las emociones, impregnándose en la piel como una llaga, como un ardor afiebrado en el desierto, marcándole a fuego la muerte repetida. Era incalculable esa muerte en los rincones, bajo la tierra, en el horizonte distante –falso espejismo de luto ilusionado- , en el cielo cada vez más rojo, y por todos lados la palabra que la nombra y su aullido repetido en un éxtasis furioso que insiste en llamarla hasta hacerla ajena, hasta hacerla aire, hasta hacerla todo -o nada - en este mundo. Y sin embargo, allí estaba, tan irreal, la muerte –impiadosa- con ese silencio de ferocidad nauseabunda, con esa presencia del abandono gris, insensible, cruel.
En ese escenario lúgubre, sombrío como una prisión, él y su música atrapados en la ropa húmeda, insoportable como cárcel y mortaja.
¿Qué había sido del jazz, de la nostalgia contagiosa que incita a los dedos a marcar el ritmo contra lo primero que se ponga por delante? ¿Qué había sido de la mirada esquiva como toda pena, de los vapores del alcohol como todo consuelo? ¿Y si era cierto? ¿Y si realmente era un traidor, incapaz de la inocencia ante tanto crimen? ¿Era, verdaderamente, una traición haber escogido este llanto para su música entre tantos lamentos posibles?
Había sido una decisión difícil; pensó en el dinero, en el futuro, en hacerse un nombre. El ejército ofrecía una elegancia convincente, un porvenir tangible, una tranquilidad afortunada que todavía no parecía tan atroz. Prometió no tocar un arma, no olvidar a sus compañeros de la pobreza en los suburbios. Juró patriotismo con desdén. Y, sin embargo, aquí estaba, en esta mañana iluminada de un sol cínico, aturdido por la rutina de tocar la misma melodía, otra vez, infinitas veces, ante un público despiadado, incapaz de oírle, ahogado en sus silencios, en sus dolores.
Y la boca incómoda, raspada hasta el hartazgo por el mismo rito, y ese sonido que ocultaba un dolor intenso que presionaba y presionaba los labios, con un torrente de sangre y grito contenido que tejía ampollas con el beso al metal del instrumento.
Tal vez un poco por desesperación y un poco por ambición, él había terminado en ese escenario de prados verdes, silentes, hastiado de cruces y despedidas. Abandonado a la voluntad ajena, seguía ahí, como un adorno más de un ritual de fantasmas y mutilados. Amigos, compañeros, enemigos, hijos, hermanos, viudas; algunos voluntarios, otros involuntarios, todos protagonistas de la liturgia funesta del poder más insaciable. ¿Cuántas veces había tocado esa mañana? ¿cuántas mañanas así, de irremediables funerales, más pequeños, más sencillos, algunos inconclusos otros imposibles, en Basora, en Bagdad, en un pasado impalpable, en Kabul, en un mañana inevitable, en Sarajevo, en Beirut, aquí en New Orleáns, en la nada, en las ruinas de la humanidad? ¿Cuántas veces más?
Divisó el brillo de su trompeta compañera, la ciñó, nuevamente, acariciando el helado alivio del bronce fulgoroso.
Levantó, por fin, la mirada. Supo imaginar la bandera estúpidamente doblada: la vio cubierta de heridas y ofensas propias y ajenas, de avaricia asesina, de llanto inconsolable de los niños. Sospechó, con certeza, la alegre indiferencia de los devotos de la riqueza, sus inverosímiles rostros acongojados.
Siempre rígido, con pose de yeso, apuntó la trompeta hacia el cielo en el que nacía -huracanada- otra tormenta.
Ni el viento en furia, ni la lluvia, ni otra de tantas muertes podrían perturbar la gala verde oliva que vestía.
Juntó el aire y los gritos en los pulmones. Se expandió en el espacio la primer nota, viva, penetrante, sentida.
Sopló alargando el sonido hasta hacerlo intolerable.
Tirante, impredecible, la herida ardorosa de la boca explotó derrotada.
Tampoco perdió la postura cuando sintió nacer un surco de líquido rojo desde la comisura de sus labios, que recorrería –pesado- el semblante inmóvil, se deslizaría opacando el bronce de la trompeta y caería en una, en mil gotas hacia un suelo saciado hasta el hartazgo de tanta sangre derramada.